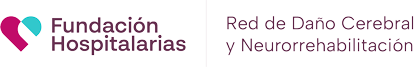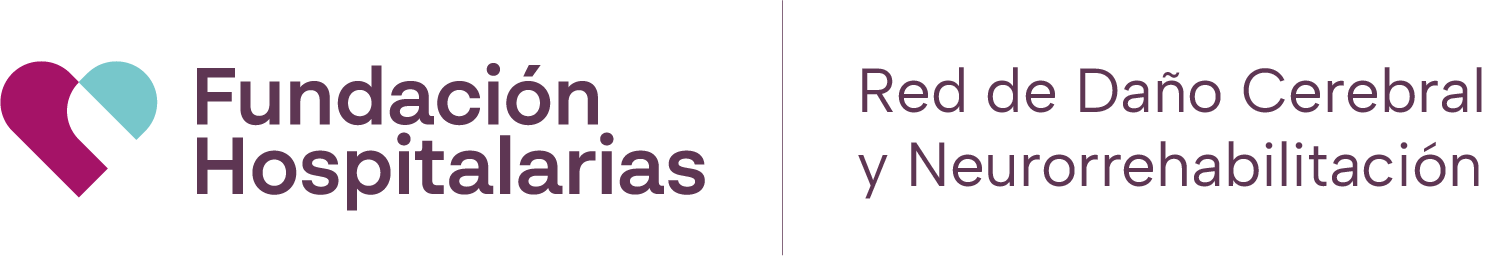Con el objetivo de visibilizar la violencia contra las mujeres con especial vulnerabilidad y abordar estrategias de prevención e intervención, Fundación Hospitalarias organizó el 18 de marzo una jornada monográfica. Durante la mesa sobre violencia contra las mujeres con daño cerebral adquirido, diferentes ponentes destacaron la importancia de que el equipo de profesionales tenga formación específica tanto en DCA como en violencia de género.
La jornada “Violencia en la mujer con especial vulnerabilidad. Realidad y abordaje”, celebrada el 18 de marzo en la Fundació Hospitalàries Barcelona con el apoyo del Ministerio de Igualdad, ha servido para poner el foco en la violencia que sufren las mujeres en situación de especial vulnerabilidad: mujeres con discapacidad, niñas y adolescentes, mujeres con daño cerebral adquirido y mujeres mayores con deterioro cognitivo. El evento reunió en torno a 150 personas de manera presencial, y más de 300, de forma online.
Nuestro objetivo fue sensibilizar, identificar y prevenir la violencia que sufren estas mujeres, una problemática que en la Fundación Hospitalarias conocemos de primera mano a través de nuestra actividad asistencial en salud mental, discapacidad y psicogeriatría.
Conferencia inaugural
Durante la apertura del evento, Belén Gallo, directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas del Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, destacó cómo “las violencias machistas impactan en la vida y bienestar de las mujeres y pueden acarrear trastornos mentales, discapacidades o limitaciones en su actividad”.
Galló resaltó la importancia de la interseccionalidad para abordar correctamente las diferentes violencias y discriminaciones que sufren las mujeres. Resaltó que el 40,4% de las mujeres con discapacidad acreditada en España ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad acreditada (Macroencuesta de Violencia de Género, 2019). Y que 3 de cada 4 mujeres con trastorno mental grave ha sufrido violencia en el ámbito familiar y/o de la pareja (FEDEAFES, 2017).
También aludió a la falta de credibilidad como un obstáculo que impide el acceso a la justicia porque en muchos casos son los propios agresores quienes dicen a las mujeres que “nadie las va a creer porque tienen un trastorno mental”.
Violencia contra la infancia y adolescencia
Ariadna Vilà, psicóloga especializada en intervención psicosocial y técnica de la Dirección General para la Erradicación de las violencias machistas, expuso tres formas de violencia sexual contra la infancia y adolescencia “muy invisibilizadas”: mutilación genital femenina (MFG), tráfico sexual y matrimonio forzado. Y enfatizó la importancia de intervenir en el entorno familiar en el caso del matrimonio forzado y la MFG: “Muchas creen que están haciendo lo mejor para sus familias. Es improbable que una niña de 16 años denuncie a su madre, por eso hay que trabajar la prevención con las familias”.
Por su parte, Agnès Mayoral, psicóloga del Equipo de Soporte al Tratamiento de la Infancia Maltratada (ESTIM) del Hospital Sant Joan de Déu, habló de Barnahus, un nuevo sistema de atención a víctimas de abuso y maltrato infantil implementado en Catalunya. Este modelo, que proviene de países nórdicos y se está extendiendo en Europa, se basa en la centralización del proceso de denuncia en instalaciones agradables que se asemejan a un hogar. “Antes, las familias tenían que ir peregrinando de departamento en departamento. Esto causaba victimización en el niño y las familias. Con este modelo, son los profesionales quienes se desplazan siempre al mismo lugar”.
El cabo David Baldoví, jefe de la Oficina de Relaciones con la comunidad de la Región Policial Virtual del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra, destacó que en Catalunya se produce un cibercrimen cada tres horas, pero solo el 10% de ciberdelitos acaban en denuncia. También explicó que, en el ámbito digital la violencia de género no está aislada, sino que “la mayoría de las veces se produce violencia física y, además, digital”. Y añadió que, normalmente, “cuando una pareja se rompe es el hombre el que difunde imágenes de manera ilícita de la mujer”.
Por último, Montserrat Plaza, psicóloga general sanitaria y doctora en Psicología Social, expuso sobre la violencia vicaria, que tiene lugar cuando “el agresor no tiene acceso directo a la mujer” y, entonces, “daña a sus hijos e hijas” para hacerle daño a ella. Señaló que la violencia vicaria se sustenta en tres pilares: el patriarcado, el adultismo –la imposibilidad de conectar con la infancia-y la familia, cuando esta última se convierte en un espacio de control y miedo, en lugar de protección.
Daño cerebral adquirido
Durante la mesa sobre violencia contra las mujeres con daño cerebral adquirido, diferentes profesionales de CERMI pusieron el foco en la importancia de la formación específica en daño cerebral adquirido (DCA) y violencia de género por parte de los profesionales. “Cuando una mujer con dificultades cognitivas acude a la consulta puede no entender lo que le preguntan. Se debería utilizar un lenguaje fácil”, explicó Amalia Diéguez, miembro del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres. También abordó barreras como la falta de credibilidad, especialmente “cuando el relato de una persona con daño cerebral adquirido es inconexo y no secuenciado”, y la falta de accesibilidad, por ejemplo, en el caso del número de atención a las víctimas de violencia de género, el 016, que no sirve a las mujeres con limitaciones auditivas.
Por otro lado, Sandra Santana, presidenta de la comisión de mujer e igualdad de CERMI Canarias, puso de relevancia la importancia del acompañamiento. Refiriéndose a su experiencia propia como persona invidente, aludió a “los obstáculos” y “el miedo que se puede sentir” al acudir sola a poner una denuncia.
Por su parte, Virginia Fernández, coordinadora del área de DCA de Fundación Hospitalarias Tenerife, apostó por poner el foco en fomentar “la autonomía e independencia de estas mujeres”, ya que muchas veces “es su cuidador o familia quienes están ejerciendo la violencia contra ellas”.
Y Libertad Martínez, directora gerente de Daño Cerebral Estatal, resaltó la necesidad de dar espacio y escuchar directamente a las mujeres con DCA “porque tienen voz que se puede escuchar perfectamente”, lo que necesitan es que exista “un entorno seguro” donde poder hacerlo.
Mujeres con discapacidad intelectual
Lograr que las niñas y adolescentes que pasan por recursos de protección de menores sean plenamente independientes al alcanzar la mayoría de edad es todo un reto. Y más aún, si tienen alguna discapacidad.
Cristina Enamorado es responsable del programa “Integrando mujeres” de la Fundación Purísima Concepción, vinculada a Fundación Hospitalarias. “La vivienda de alta intensidad es un programa destinado a mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, procedentes del sistema de menores. Además, en nuestro caso se trata de mujeres que han sufrido violencia de género y tienen alguna discapacidad, lo que aumenta su vulnerabilidad”. El objetivo del proyecto es “acompañarlas hasta que consiguen independizarse con seguridad de las instituciones”.
Enamorado destacó como uno de los grandes retos la incertidumbre y desamparo al que se enfrentan las jóvenes al salir del programa, que tiene una duración limitada de entre 1 y 3 años: “El tiempo es la mayor barrera porque son niñas que se convierten en mujeres en periodos muy cortos de tiempo. De repente un día tienen educadores que les ayudan y al otro día tienen que tomar decisiones como adultas”. Por ello, trabajan también “la autoestima y el autoconocimiento para que acepten sus diferentes discapacidades”.
El impacto del programa es muy positivo, como atestiguó Elisabeth del Castillo, beneficiaria de “Integrando mujeres”. Del Castillo es una mujer joven con discapacidad y trastorno del especto autista que sufrió violencia de género desde pequeña, pero que no lo contó hasta los 17 años. Gracias a su paso por el piso, ha superado muchas barreras: “Soy más independiente, he aprendido a cocinar y puedo ayudar a otras chicas. Ya no me desoriento ni me pierdo tanto por las calles. He conseguido sacarme el grado medio. Puedo identificar mis emociones y hablar de lo que me pasa. Y las barreras que no he superado, estoy en proceso de hacerlo”.
Mujeres mayores con deterioro cognitivo
Por último, la jornada concluyó con el análisis de la violencia ejercida contra mujeres mayores con deterioro cognitivo. María del Carmen Feliz, geriatra de Fundación Hospitalarias Ciempozuelos, destacó que, en mujeres mayores, el tipo de violencia más frecuente es la negligencia por parte del cuidador (falta de higiene, errores en la administración de medicación, etc.). Además, advirtió de las dificultades para detectar el maltrato, sobre todo porque la propia víctima no se identifica como tal, ya que son personas que crecieron en un momento en el que “la violencia contra la mujer estaba muy normalizada”.
En este ámbito, Manuel Martín, director médico de Fundación Hospitalarias Navarra y ex-presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), explicó que hasta el 60% de los cuidadores tiene niveles muy altos de estrés emocional y que esta sobrecarga “es un factor muy importante para la aparición del maltrato”. Por ello, es fundamental que los profesionales aprendan a detectar los síntomas en las personas cuidadoras, como trastornos de la dieta, cambios de peso, sentimientos de tristeza o descuido físico, entre otros.
Por último, Josep Moya, psiquiatra del Servicio de Atención a las Personas (SEAP) del Consejo Comarcal del Baix Llobregat (Barcelona) puso el foco en el alto nivel de soledad no deseada entre las mujeres mayores, que “impacta en las emociones y se traduce en un impacto en la salud física”. Esta mala salud es uno de los factores relacionados con el maltrato, junto como la dependencia funcional, la discapacidad, el deterioro cognitivo, la salud mental, la escasez de ingresos o el edadismo, entre otros.