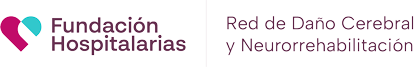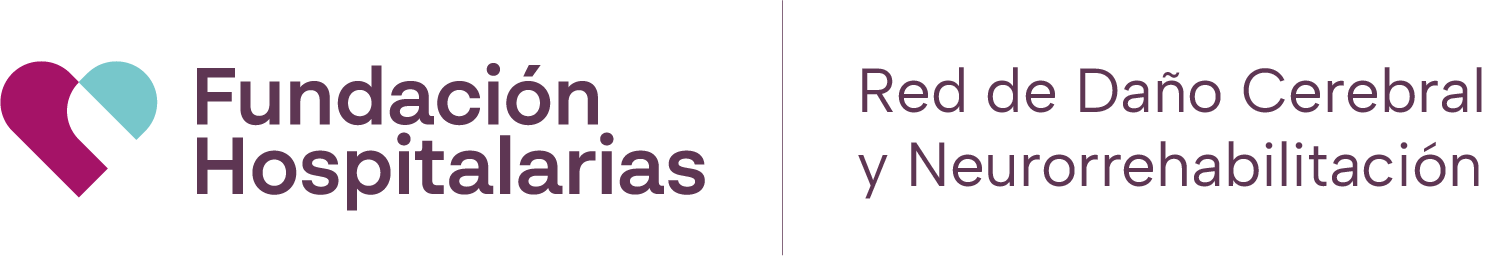La fisioterapia pediátrica aplicada a la neurorrehabilitación ha experimentado un cambio significativo en la última década. Es una especialidad compleja que integra múltiples dimensiones: científica, técnica y, sobre todo, humana. Trabajar con niños y niñas con daño cerebral requiere una gran sensibilidad, ya que no solo se atiende a los pequeños, sino también a sus familias, que enfrentan una situación inesperada y necesitan respuestas. Para conocer mejor esta labor, hemos hablado con Sergio Muñoz y Jordi Carrión, fisioterapeutas de la Unidad de Daño Cerebral Infantil de Fundación Hospitalarias Valencia.
¿Cómo ha evolucionado la fisioterapia pediátrica en los últimos años?
Es importante subrayar el término “fisioterapia contemporánea”. Durante mucho tiempo se entendía la fisioterapia como algo manual: el terapeuta colocaba sus manos sobre el niño para corregir un movimiento. Sin embargo, en los últimos 10 o 15 años ha habido un importante cambio de paradigma. Hoy, la intervención se centra en que el niño haga cosas por sí mismo. No es nuestra mano la que “arregla” algo, es el cerebro del niño el que aprende a reorganizarse a través de la experiencia.

¿Qué papel juega el aprendizaje en este proceso de neurorrehabilitación?
Nosotros no tratamos contracturas, tratamos aprendizajes que no han aparecido. Lo que buscamos es que el niño adquiera funciones mediante la exposición a experiencias. Por eso diseñamos entornos que estimulen el interés del niño. Si no hay motivación, no hay cambio. El cerebro tiende a ahorrar energía, así que, si no hay un objetivo claro o algo que le apasione, no habrá aprendizaje. Por eso usamos juegos, deporte o incluso la Wii, para que el niño pueda hacer las cosas que él quiere hacer en su vida cotidiana. Apelamos a eso, al interés del niño porque quiere actuar como el resto de niños. Disfrazamos de diversión lo que en realidad son gestos funcionales. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos aquí es para que fuera lo pueda hacer.

¿Qué importancia tiene la intervención temprana?
Muchísima. Hay dos contextos: niños que nacen con daño cerebral y niños que lo adquieren después. En ambos casos, hay ventanas de neuroplasticidad, de 0 a 3 años en el primer caso y hasta un año tras el daño en el segundo, en las que el aprendizaje y la reorganización cerebral son más efectivos.
De 0 a 3 años el esqueleto del niño se está formando y necesita estímulos adecuados para evitar problemas como luxaciones. También destacar que la neuroplasticidad del cerebro es más alta en los primeros años de vida. Pero incluso en niños más mayores que vienen a rehabilitación por traumatismos o causas oncológicas, existe una ventana de plasticidad cerebral durante la fase aguda y subaguda del daño cerebral que hay que aprovechar cuanto antes.
¿Qué tipo de técnicas y herramientas utilizáis?
Usamos herramientas basadas en evidencia científica, como la cinta de marcha con descarga de peso (Andago), que permite a niños con poca capacidad física hacer “kilómetros” para entrenar su marcha. También usamos el juego como técnica terapéutica. Todo se convierte en una oportunidad de aprendizaje: levantar una mano para golpear un globo, hacer como si se nos caen los juguetes para que el niño haga sentadillas sin ser consciente de que está haciendo terapia. Siempre adaptamos las actividades al perfil del niño. Nos guiamos por estudios como los de la investigadora australiana Iona Novak que clasifica las terapias por su nivel de eficacia demostrada. Lo que más funciona es aquello que activa el cerebro, no solo el cuerpo.
¿Cómo se coordina el trabajo de fisioterapia con otras disciplinas?
Es un trabajo en equipo constante. Compartimos pautas con logopedas, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, neuropediatras… y adaptamos nuestras sesiones para trabajar también aspectos cognitivos o del lenguaje. Si sabemos que el niño está trabajando, por ejemplo, los tiempos de espera en neuropsicología, nosotros los incorporamos en nuestras dinámicas de grupo. La colaboración interdisciplinar es clave para una intervención global y coherente.
¿Qué es lo más gratificante de vuestra labor?
El vínculo que generamos con los niños y sus familias. Nos reencontramos con adolescentes que tratamos de pequeños y ver su evolución es muy emocionante. Nos gusta comparar a “nuestros niños” con un cohete. Nosotros somos los motores que les ayudan a despegar, pero llega un momento en que ya deben de manejarse solo con sus familias y los motores han de desprenderse. Ese momento, cuando se les da el alta, puede ser duro… pero también es el más bonito. Nuestro trabajo ya está hecho, a partir de ahora solo tienen que volar.